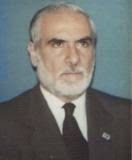sobre el suicidio asistido y los católicos
secularizados
DeLucía Comelli
Observatorio Van Thuan, 10 de septiembre de
2025
La propuesta de
ley sobre el final de la vida, impulsada por la centroderecha, con el objetivo
declarado de frenar la deriva eutanásica impuesta por jueces y activistas
radicales, ha suscitado un intenso debate entre los católicos. Los promotores
de la iniciativa enfatizan la importancia de los límites que impone al suicidio
asistido, limitando los daños del proyecto de ley Bazoli, más permisivo,
promovido por la izquierda, y la obligatoriedad de los cuidados paliativos que
proporciona. Quienes se oponen, en particular asociaciones provida y obispos
como el cardenal Camillo Ruini, advierten que ninguna ley es mejor que una
mala: es previsible que los límites impuestos por la ley sean eliminados uno
tras otro por los jueces, como ocurrió en Italia con la Ley 40 y con las
regulaciones sobre la eutanasia y el suicidio asistido en otros países como Bélgica,
Países Bajos y Canadá. Sería, en cambio, justo combatir el proyecto de ley
mencionado en los tribunales y a nivel nacional, sin crear más fisuras en la
defensa de la vida, en nombre de una elección ilícita del mal menor, cuando
están en juego principios fundamentales.
En realidad,
cuando el Estado regula la muerte la convierte en una opción socialmente
legítima y los más frágiles terminan sintiendo la angustia de ‘ser una carga’
para sus familias y la comunidad, o incluso, como sucede en Holanda, es el
propio personal sanitario quien decide poner fin a la existencia del paciente
sin su conocimiento (1).
En este contexto,
me decepcionó profundamente que el proyecto de ley presentado por la
centroderecha fuera redactado por un pequeño grupo de católicos, sin consultar
previamente con amigos con quienes se habían movilizado previamente en otras
batallas cruciales, como las que se libraron contra el DAT (Decreto sobre los
Derechos de la Mujer) y el Proyecto de Ley Zan. Esta última batalla, que podría
haber parecido perdida desde el principio (en aquel momento, el avance de la
ideología de género parecía imparable), se ganó gracias a la valentía de
quienes lucharon con ahínco para que el sentido común prevaleciera sobre la
ideología. Tras un amargo debate político y cultural, un sector de la izquierda
(entonces en el gobierno) se unió a los católicos —que llevaban años
oponiéndose al adoctrinamiento de género de menores— para rechazar el concepto
de identidad de género (ambiguo y perjudicial para las mujeres, disolviendo así
su especificidad) y la amenaza a la libertad de expresión que representaba un
nuevo tipo de delito penal mal definido. El proyecto de ley contra la homofobia
fue así derrotado definitivamente el 25 de octubre de 2021 en el Senado (2).
En esta ocasión,
una parte significativa del laicado católico se movilizó, y este compromiso
compartido brindó la oportunidad de profundizar la racionalidad de su fe, la
amistad entre los cristianos y el respeto hacia personas que, aunque
aparentemente distantes, no habían perdido la capacidad de juicio crítico.
Por el contrario,
el resultado del enfrentamiento fallido –sobre el principio fundamental de la
defensa de la vida humana hasta su conclusión natural– ha provocado la apertura
de una dolorosa fractura entre los cristianos que permanecen fieles al
magisterio tradicional de la Iglesia y aquellos que apelan al criterio del mal
menor, apoyados en éste (incluso sin declaraciones oficiales), según La Bussola
Quotidiano. , por la CEI y por los responsables de la Academia para la Vida
(3).
Pero ¿es lícito,
según la fe cristiana, evitar males mayores, transgredir los mandamientos
divinos (que se reflejan en los principios mismos de la moral natural): por
ejemplo, matar a una persona inocente o incluso proponer/apoyar una ley que «en
ciertos casos» lo permita?
El Magisterio de
la Iglesia, fiel a la enseñanza de Cristo (4), rechaza desde el principio este
criterio:
“Nunca es justo
hacer el mal por el bien” (San Pablo, Rm 3,8).
Ante dos males
inevitables, se puede tolerar el menor si ambos son inevitables. Sin embargo,
esto es tolerancia pasiva, no cooperación activa con el mal. La Iglesia nunca
ha enseñado que se pueda elegir activamente un mal moral para evitar uno mayor.
Nunca se puede querer directamente el mal, ni siquiera si es el mal menor.
El Catecismo es
claro en el §1756: «No es lícito hacer el mal para que de él resulte el bien.
Un buen fin no justifica malos medios» (5).
Por tanto, según
la doctrina cristiana, los actos que violan los mandamientos, y por tanto son
intrínsecamente malos, no son nunca admisibles, ni siquiera cuando persiguen un
fin bueno y son exigidos por la necesidad, tanto es así que cometerlos o
promoverlos políticamente excluye automáticamente de la comunión eclesial al
creyente que no se arrepiente, impidiéndole el acceso a la Eucaristía.
Finalmente,
después de varias semanas de debates entre los laicos, en medio del silencio
ensordecedor de la jerarquía, el Papa León XIV aprovechó la oportunidad,
reuniéndose con una delegación de políticos franceses el 28 de agosto, para
reafirmar el valor, incluso en la esfera pública, de las enseñanzas inmutables
de la fe cristiana, en particular los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia, arraigados en la naturaleza humana y, por tanto, esenciales para la
construcción de una sociedad próspera y pacífica, y el deber de oponerse a la
presión social y a las directivas de los partidos cuando la verdad está en
juego.
Durante la
audiencia, el Papa recordó a los políticos presentes que, en todos los ámbitos
en los que están llamados a trabajar en el mundo, deben dar testimonio de su
fe, fruto de su relación con Cristo, y abordar los grandes problemas sociales
con un espíritu de caridad, don de Dios. Cualquier acción separada de esta verdad,
que es Cristo mismo, de una relación personal con Él, sería en vano. Por esta
razón, aconsejó a los presentes unirse « cada vez más estrechamente a Jesús y
dar testimonio de Él ». De hecho, no hay separación en la personalidad de una
figura pública entre el político y el cristiano: «Estáis llamados, pues, [...]
a estudiar la doctrina, en particular la doctrina social que Jesús enseñó al
mundo, y a ponerla en práctica en el ejercicio de vuestras funciones y en la
elaboración de leyes. Sus fundamentos están sustancialmente en armonía con la
naturaleza humana, la ley natural que todos pueden reconocer, incluso los no
cristianos, incluso los no creyentes. Por lo tanto, no debemos tener miedo de
proponerla y defenderla con convicción: es una doctrina de salvación que aspira
al bien de todo ser humano, a la construcción de sociedades pacíficas y
armoniosas [...]. Soy muy consciente de que el compromiso abiertamente
cristiano de una figura pública no es fácil, especialmente en ciertas
sociedades occidentales en las que Cristo y su Iglesia están marginados [...].
No ignoro las presiones, las directrices de partido, las «colonizaciones
ideológicas» [...] a las que están sometidos los políticos. Deben tener
valentía: la valentía de decir a veces «¡No, no puedo!». cuando la verdad está
en juego (6).
En este punto
surge espontáneamente una pregunta: ¿cómo es posible, hoy como en otros casos
del pasado, conciliar la fe católica proclamada con una elección que la
contradice claramente?
A esta pregunta
respondió indirectamente San Juan Pablo II en la Carta Encíclica Veritatis
splendor (1993) dirigida a todos los obispos católicos: una reflexión profunda
sobre la enseñanza moral de la Iglesia, con el fin de recordar algunas verdades
fundamentales sistemáticamente puestas en tela de juicio, dentro de la misma
comunidad cristiana, por algunas posiciones teológicas, difundidas también en
los seminarios, sobre cuestiones de gran importancia para la vida de fe, así
como para la misma convivencia humana.
En su raíz se encuentra la influencia, más o
menos oculta, de corrientes de pensamiento que terminan desarraigando la
libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Así, se
rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural, sobre la universalidad y
la validez permanente de sus preceptos; algunas enseñanzas morales de la
Iglesia se consideran simplemente inaceptables; se cree que el propio
Magisterio solo puede intervenir en asuntos morales para "exhortar las
conciencias" y "proponer los valores" que cada persona inspirará
entonces autónomamente en sus decisiones y elecciones de vida . , 4)
Influenciadas por
una concepción radicalmente subjetivista de la conciencia y del juicio moral,
estas teorías éticas, llamadas «teleológicas» [del griego telos = fin], califican
la acción humana como moral a partir de la intención, es decir, del fin del
sujeto actuante, de las circunstancias y consecuencias de su acción, en vista
del mayor bien o del menor mal. en una situación dada:
Estas teorías, aun
reconociendo que los valores morales son indicados por la razón y la
Revelación, sostienen que nunca se puede formular una prohibición absoluta de
ciertas conductas que contrastan con dichos valores […] Sin embargo, tales
concepciones no son fieles a la doctrina de la Iglesia, ya que justifican, como
moralmente buena, la elección de conductas contrarias a los mandamientos de la
ley divina y natural […] La moralidad del acto humano depende, ante todo, de su
objeto […] de si este puede o no ordenarse al fin último, que es Dios […] Según
la ética cristiana, el verdadero bien de la persona solo se persigue
verdaderamente cuando se respetan los elementos esenciales de la naturaleza
humana. (§ 75)
En varios párrafos
(71-83) dedicados al análisis del Acto Moral, Juan Pablo II reitera la
naturaleza gravemente ilícita del criterio del «mal menor», si se utiliza para
violar los Mandamientos (7). Esta extensa discusión refuta el recurso de los
defensores de la nueva ley al pasaje 73 del Evangelium vitae para justificar su
elección: en él, el Papa Wojtyla se refiere a la posibilidad de modificarlo en
sentido restrictivo . no hay otra posibilidad de combatirla— una ley injusta ya
vigente, no de instaurar una primera ley «menor». Además, porque perforar una
presa para evitar que otros la dinamiten significa, de hecho, iniciar su
demolición.
Unos años más
tarde, en 2002, el Papa Juan Pablo II firmó la Nota (8) en la que el Cardenal
Joseph Ratzinger, entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, subrayó la centralidad en la dialéctica democrática de los llamados
principios no negociables: valores —como la protección de la vida, desde la
concepción hasta la muerte natural— que, arraigados en la ley natural,
representan las coordenadas esenciales de la acción de un católico o de una
persona de buena voluntad en la vida política. No pueden ser objeto de
negociación ni compromiso, ni se les permite guardar silencio a quienes desean
proteger y promover la dignidad de la persona. El Cardenal Ratzinger, quien se
convirtió en Papa con el nombre de Benedicto XVI, se refirió posteriormente a
estos principios en varias ocasiones en sus enseñanzas, al igual que la CEI y
otras conferencias episcopales del mundo durante su pontificado, a pesar de que
la Nota fue ampliamente cuestionada en círculos progresistas (9).
Para comprender la
profunda preocupación de ambos papas por la difusión de concepciones
filosóficas incompatibles con la fe cristiana en la teología, recuerdo que
mientras la filosofía clásica y medieval profesaban el realismo metafísico —es
decir, abrían la mente humana al conocimiento de la realidad—, la filosofía
moderna y contemporánea se fundamentan en el principio de la inmanencia de
todas las cosas en el pensamiento. De hecho, para Descartes, como para Kant o
Hegel, hasta Heidegger y más allá, el objeto del conocimiento no son las cosas,
es decir, la realidad, sino las ideas que nacen de nuestra mente, lo cual
excluye el conocimiento directo y objetivo del ser. Dios mismo solo es
cognoscible como una idea humana, la expresión de un contexto cultural
particular.
Impregnado de este
enfoque, incluso si uno profesa subjetivamente la fe en un Dios suprasensible,
como lo hizo el propio Descartes, uno es intelectualmente ateo, es decir,
incapaz de pensar/reelaborar la experiencia a partir de la fe cristiana, porque
carece de las categorías racionales para concebir la trascendencia y absolutez
de los valores morales (10).
El proceso de
secularización de la cultura moderna, iniciado con Lutero (subjetivismo
protestante) y Descartes (racionalismo francés) y desarrollado gradualmente
durante los siglos siguientes, se ha impuesto desde la década de 1960 en
círculos católicos progresistas, inspirados principalmente por el pensamiento
de Karl Rahner. Jesuita alemán, sin duda el pensador más prolífico e influyente
del posconcilio, este erudito interpretó los textos del Concilio Vaticano II en
un sentido historicista, propiciando ese «punto de inflexión antropológico» que
introdujo el subjetivismo filosófico en la esfera teológica, es decir, en gran
parte de los seminarios, el clero y las órdenes religiosas, provocando un
desplome de las vocaciones (11).
La misma doctrina
de los principios no negociables con el pontificado del Papa Francisco, quien –
en una entrevista con el Corriere della Sera (5.03.2014) – afirmó no haber
entendido nunca esta expresión, ha sido abandonada oficialmente por gran parte
de la jerarquía católica, formada en el contexto teológico mencionado
anteriormente, a pesar de estar en continuidad con toda la tradición (12).
Esta actitud de
aquiescencia al mundo no ha ofrecido grandes antídotos a la cultura nihilista
(trans/posthumana) que, en las últimas décadas, ha minado la concepción
judeocristiana habitual del hombre descrita al principio del Génesis («Dios
creó al hombre a su imagen y semejanza; varón y mujer los creó») —que es
compartida por todas las demás culturas y en cada época, pues está enraizada en
la propia naturaleza humana— y lo mejor que la cultura clásica nos ha legado,
como la prohibición absoluta de que un médico mate a un ser humano, que se
había resistido durante más de dos milenios (véase el juramento hipocrático :
«No daré a nadie, aunque me lo pida, un medicamento mortal… del mismo modo no
daré a ninguna mujer un medicamento abortivo»).
Para una cultura
como la nuestra, que ha rechazado los fundamentos racionales del conocimiento
clásico y medieval, aunque hayan sido retomados por varios estudiosos católicos
contemporáneos (como Augusto Del Noce o Cornelio Fabro), es imposible conocer a
Dios, ni reconocer el orden jerárquico que Él ha impreso al universo y la
objetividad de la propia naturaleza humana, 'fluidificada' y reducida a una
mera dimensión material.
Desafortunadamente,
si no estamos suficientemente capacitados para cuestionar, ante todo en
nosotros mismos, el enfoque inmanentista de la cultura en la que estamos
inmersos, los principios de la moral cristiana (o incluso natural), incluso
proclamados de buena fe, se entienden dentro de un marco más general que, al
ser antitético a ellos, los disuelve. El propio proyecto de ley en cuestión lo
demuestra: tras titular el primer artículo « Inviolabilidad e inalienabilidad
del derecho a la vida », el segundo introduce, «bajo ciertas condiciones», una
excepción a la responsabilidad penal prevista en el Código Penal para quienes
asistan a una persona a morir.
Esta disociación
lógica –como decía San Juan Pablo II (discurso al MEIC el 16.01.1982)– nos
impide vivir plenamente nuestra fe, que permanece separada de la vida, porque:
“ una fe que no se
hace cultura es una fe no plenamente aceptada, no enteramente pensada, no
fielmente vivida” .
Si bien el uso por
parte de los estudiosos y políticos católicos, hoy como en el pasado, del
criterio del mal menor es en primer lugar el resultado del desastroso colapso
cultural que he mencionado, también ha demostrado ser históricamente
infructuoso a nivel operativo: de hecho, no es posible sopesar todas las
posibles consecuencias de una elección para equilibrar adecuadamente sus
ventajas y desventajas, así como excluir la existencia de la Providencia de
Dios de nuestros planes los empobrece desde el principio.
Pensemos en la Ley
40: aprobada definitivamente el 10 de febrero de 2004 con votación secreta en
la Cámara de Diputados, la ley de procreación asistida –aceptada también por
muchos católicos como una ley que bloqueaba el “salvaje Oeste” procreativo–
dejó de ser una barrera para convertirse rápidamente en el primer y poderoso
golpe a la presa y, con sus prácticas (criopreservación de gametos y embriones,
fecundación extracorpórea) y la intervención de la Corte Constitucional, que en
2014 legalizó la fecundación heteróloga, representó un paso de gigante en la
mercantilización del ser humano (13).
En conclusión:
¡oremos por el Papa León XIV para que, con la ayuda de Cristo, lo vuelva a
colocar en el centro de la vida de la Iglesia y de nuestra humanidad
herida!
Lucía Comelli
NOTA
(1) Cuando los
Países Bajos legalizaron la eutanasia en 2002, la promesa era clara: solo en
casos extremos, solo con consentimiento explícito, solo cuando el sufrimiento
fuera insoportable e incurable. Hoy, las cifras muestran una historia
diferente. El estudio de cinco años encargado por el gobierno neerlandés,
basado en cuestionarios anónimos entregados a médicos, registró un total de
9799 muertes con asistencia médica en 2021, de las cuales 517 (5,3 %) se
produjeron sin ninguna solicitud del paciente. Véase Valentina Nespolo, Holanda
fuera de control: 517 personas asesinadas sin consentimiento en solo un año ,
en http://www.ilnuovoterraglio.it
(2) Ver: El voto
secreto hunde el proyecto de ley Zan. Renzi: «Hay 40 francotiradores» , http://www.ansa.it , 26/10/2021
(3) Véase Derecho
a la eutanasia: un debate bioético, dos respuestas eclesiales ,
wwwinfovaticana.com, 26/08/2025. No es casualidad que el presidente emérito de
la Academia, monseñor Vincenzo Paglia, interviniera para apoyar la propuesta de
centroderecha, corrigiendo así al cardenal Ruini, quien en una entrevista con
«La Stampa» había declarado: «¿Fin de la vida? Mejor ninguna ley que una mala».
Véase Niccolò Magnani, Fin de la vida, Paglia «contra» Ruini «la ley es útil »,
en Il Sussidiario.net, 12/08/2025.
(4) Cf. ¿Política
católica? ¿Por qué votar por el «mal menor» puede ser pecado según el Catecismo
?, en www.catholicus.eu , 1.05.2025.
(5) Cfr. «Si
quieres entrar en la vida –responde Jesús al «joven rico»– observa los
mandamientos... No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo»
(Mt. 19, 18-19).
(6) Discurso del
Santo Padre León XIV a la delegación de representantes políticos y
personalidades civiles del Valle de Marne, en la diócesis de Créteil , Francia,
en http://www.vatican.va , 28.08.2025.
(7) L. Comelli,
Fin de la vida: aquellos católicos del ‘mal menor’ que olvidan la enseñanza de
San Juan Pablo II en Veritatis Splendor , en http://www.sabinopaciolla.com ,
10.08.2025.
(8) Esta es la
Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y al
comportamiento de los católicos en la vida política , emitida por la citada
Congregación el 24 de noviembre de 2002.
(9) Comelli, ¿Qué
pasó con los principios no negociables en la Iglesia? en http://www.sabinopaciolla.com , 25.
04.2023.
(10) Cfr. Stefano
Fontana, ¿ Ateísmo católico? Cuando las ideas son engañosas para la fe ,
Fede§Cultura 2022. El texto muestra claramente cómo la asunción, por parte de
la teología posconciliar, de categorías filosóficas incompatibles con la fe
representa una causa fundamental de la actual crisis eclesial. El autor del
libro es director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuan sobre la
DSI, del cual el Dr. Samuele Cecotti es vicepresidente (véase nota 12).
(11) En su intento
de reconciliar a Heidegger con Santo Tomás (un intento considerado un fracaso
por el propio Heidegger), Rahner redujo la comprensión de la realidad a la mera
inmanencia histórica: así, Dios es expulsado del mundo y la Iglesia, tras
abandonar la tarea de evangelizarlo, adopta el mundo mismo como criterio de
juicio. Desde esta perspectiva, la teología debe mantenerse al día, asimilando
la interpretación de la verdad histórica, específica de la raza humana en un
período histórico determinado: por lo tanto, si la conciencia de la humanidad
cambia en ciertos puntos, la doctrina también debe cambiar. En una teología «de
la inmanencia», es decir, para un pensamiento completamente retraído en sí
mismo, la realidad carece de estructuras ontológicas, no revela un orden
finalista del que extraer indicios de un orden moral. Los conceptos de
naturaleza y trascendencia están obsoletos, y muchos de los relatos bíblicos
(relacionados, por ejemplo, con los milagros) deben ser desmitificados. Véase
Comelli, Che ne è stato dei principi non negociabili…, op. cit. El 20 de junio
de 1972, festividad de los santos Pedro y Pablo, el papa Pablo VI expresó su
angustia en su homilía por el proceso de apostasía en curso en la Iglesia
posconciliar, hablando de la entrada del humo de Satanás en el templo de Dios .
Véase Michelangelo Nasca, La «profecía» de Pablo VI sobre el maligno presente
en los palacios sagrados , http://www.lastampa.it
, 20 de junio de 2012.
(12) La
subordinación al «mundo» de gran parte del clero occidental, especialmente en
Europa centro-occidental (en Estados Unidos los sacerdotes jóvenes son en
promedio «más conservadores» que las generaciones que los preceden) es también
fruto del abandono en nuestros seminarios del estudio de la historia de la
filosofía clásica, a partir de la metafísica, que es el fruto más alto
alcanzado autónomamente por la razón humana, y de la filosofía medieval, que
integra las conquistas de la Razón realizadas por la filosofía griega con las
verdades de la Revelación (un encuentro providencial según Benedicto XVI, que
invitó a la humanidad de nuestro tiempo a ampliar los límites de una razón
reducida a la sola dimensión técnico-científica) para formarse sobre todo a la
luz del pensamiento moderno y contemporáneo, incapaz de concebir la trascendencia
y el orden de la realidad.
(13) Debo, para
algunas observaciones finales del artículo, a las intervenciones de los dos
ponentes en el 51º congreso anual promovido el 21 de agosto por la revista
Instaurare en Fanna (Pordenone), en el que el Dr. Don Samuele Cecotti y el
Prof. Danilo Castellano trataron el siguiente tema: La circularidad de la
secularización: cuestiones religiosas, sociales y políticas.